Soy Claudia García, directora de La Tienda de la Empatía: un emprendimiento a través del cual más de 90 comunidades rurales en Colombia comercializan sus productos para reducir la cadena de intermediarios y crear puentes con mercados directos.
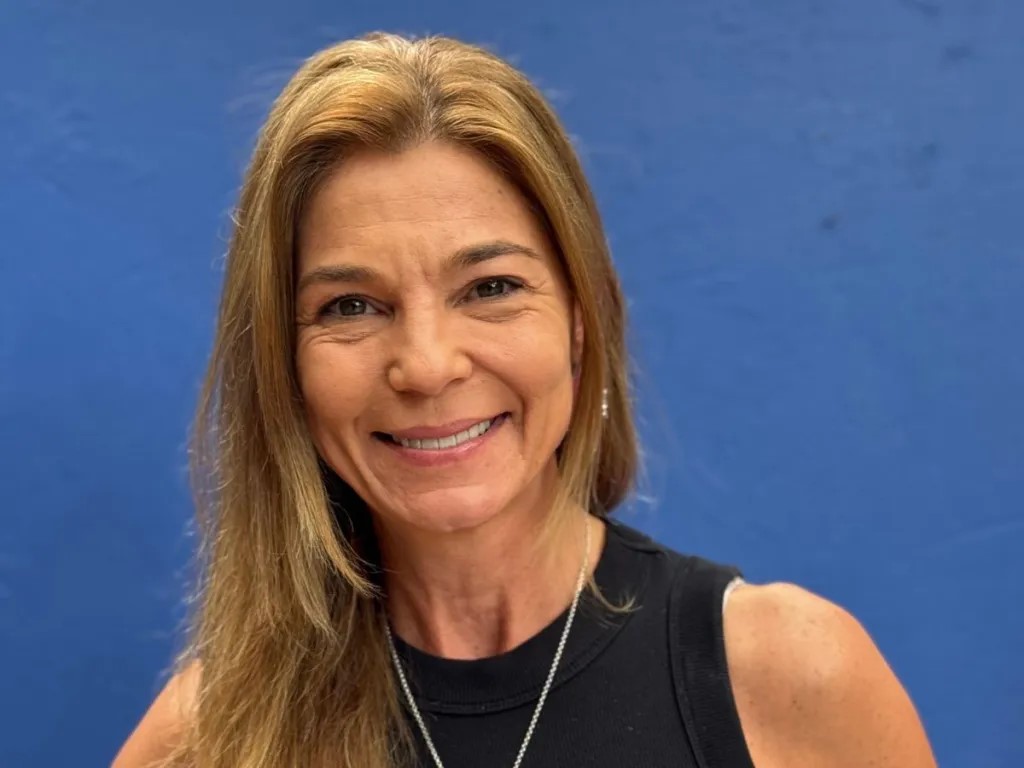
En mayo, y en alianza con Naciones Unidas y W Radio, lanzamos la campaña #MayoDelPutumayo para promover emprendimientos que hoy le hacen contrapeso a las economías ilícitas. Recorrimos la mayoría de municipios del departamento y encontramos que en medio de los problemas de violencia y cultivos ilícitos que vive la región, existe un patrimonio que pocos han sabido valorar: la esperanza.
El Putumayo hace parte de la Amazonía Colombiana y por lo tanto, es una región crítica para la regulación climática global y una de las más biodiversas del planeta.
Allí habitan más de una decena de etnias indígenas como los Inga, los Siona o los Kofán, guardianes milenarios del ecosistema. Su sabiduría ancestral es un activo que el mundo necesita preservar.
Hoy Putumayo supera las 50 mil hectáreas de coca sembradas. En torno a esta economía ilegal se disputan el control grupos armados como los Comandos de la Frontera, el frente Carolina Ramirez y Clan del Golfo. En muchas zonas las comunidades permanecen confinadas, el miedo ha vuelto, también el reclutamiento forzado de menores, el cierre de escuelas, y la siembra de minas que nadie ve, pero todos temen.
Es la Colombia profunda, esa que rara vez aparece en las conversaciones de oficina o en los debates urbanos. Una Colombia que resiste sin la visita de brigadas de salud, sin conectividad, sin vías, pagando extorsiones de pequeñas cosechas, estigmatizada y con miedo.
Sin embargo, semejante realidad puede convertirse en una gran oportunidad para los empresarios de Colombia. ¿Por qué?
Porque hay cientos de familias que llevan años apostándole al camino más difícil: el legal. Emprenden, siembran, transforman y venden. Lo hacen con una convicción que conmueve. Sin subsidios permanentes, sin garantías, con el mercado en contra y los caminos rotos. Pero lo hacen.
Imagine competir con la coca. Mientras un campesino recibe 2.500.000 por un kilo de pasta de base, apenas le pagan veinte mil pesos –en el mejor de los casos– por uno de pimienta, de chontaduro o de asaí.
Por si fuera poco, estos emprendedores legales se enfrentan a duros obstáculos que tienen la mayoría de comunidades en la ruralidad dispersa en Colombia: las vías terciarias en mal estado –o inexistentes–; baja conectividad digital, mala cobertura eléctrica, poca o nula bancarización. Los costos de transporte son muy altos. No hay plantas de transformación local ni centros de acopio.
Únase a La Silla Cursos
Déjenos su correo y reciba información exclusiva sobre nuestros cursos.Suscribirme
Aún así, ahí están. Resistiendo, persistiendo y emprendiendo.
Si esos no son los empresarios que necesita Colombia, ¿quienes lo son? ¿Imaginan lo que podrían lograr si contaran con aliados estratégicos, inversión, o simplemente con oportunidades de mercado?
El desarrollo y la paz no vendrán solo de grandes planes o políticas, vendrán sobre todo, del reconocimiento y el fortalecimiento de lo que ya funciona. De fijarnos en lo que con dificultad, pero con éxito, han logrado desde el territorio en lugar de que la sombra de lo que no funciona lo invada todo. Y en Putumayo, funciona más de lo que se cree.
Y las oportunidades y los ejemplos abundan:
Pimienta: En la Hormiga, Valle del Guamuez, 250 familias producen distintas variedades de pimienta de alta calidad. Ya venden en restaurantes como Crepes & Waffles y Harry Sasson. El mercado está, pero ahora falta mayor producción y soporte técnico para escalar.
Frutos amazónicos: Chontaduro, palmito, copoazú, asai y cocona, entre otros frutos amazónicos, tienen demanda nacional e internacional, tanto en gastronomía como en cosmética. Una inversión de apenas 15 millones de pesos puede financiar viveros que transformen el panorama productivo de una comunidad.
Panela: En Orito, una cooperativa trabaja con varias organizaciones productoras de caña; producen panela orgánica y sirope de caña. Están a punto de ingresar al Plan de Alimentación Escolar (PAE). ¿Cómo es posible que en territorios en los que las frutas se caen de los árboles, los niños sigan recibiendo jugos de cajita?
Sachainchi : Un fruto amazónico con alto contenido de omega, transformado en snacks y en harinas. El ICBF ya está probando recetas para incluirlo en la bienestarina, que hoy se produce en su mayoría con ingredientes importados.
Uso lícito de la coca: Varias organizaciones transforman la hoja en productos como galletas, dulces o gotas medicinales. Aún enfrentan vacíos jurídicos para su comercialización, pero apoyarlos sería un golpe estratégico contra el narcotráfico.
Artesanías y confecciones: Talleres apoyados por la cooperación internacional confeccionan prendas de alta calidad que hoy carecen de compradores. Si las grandes empresas adoptaran estos productos como regalos corporativos o insumos, no solo mejorarían su cadena de valor, sino que contribuirían a una revolución económica silenciosa, muchas veces liderada por mujeres.
Mientras en Bogotá se discute cómo erradicar la coca o enfrentar a los grupos armados, en Putumayo ya hay respuestas, ya hay caminos, ya hay modelos que funcionan.
Solo necesitan aliados. Socios. Empresarios valientes que comprendan que invertir allí no es filantropía sino visión.
Porque sí: Putumayo funciona.
