CasaMacondo – A finales de los noventa, las palmas de chontaduro empezaron a cultivarse en el sur del país como parte de una estrategia para sustituir los cultivos ilegales de coca. Veinticinco años después, una periodista visitó la región para documentar el resultado. ¿Se puede vivir del palmito en el Putumayo?
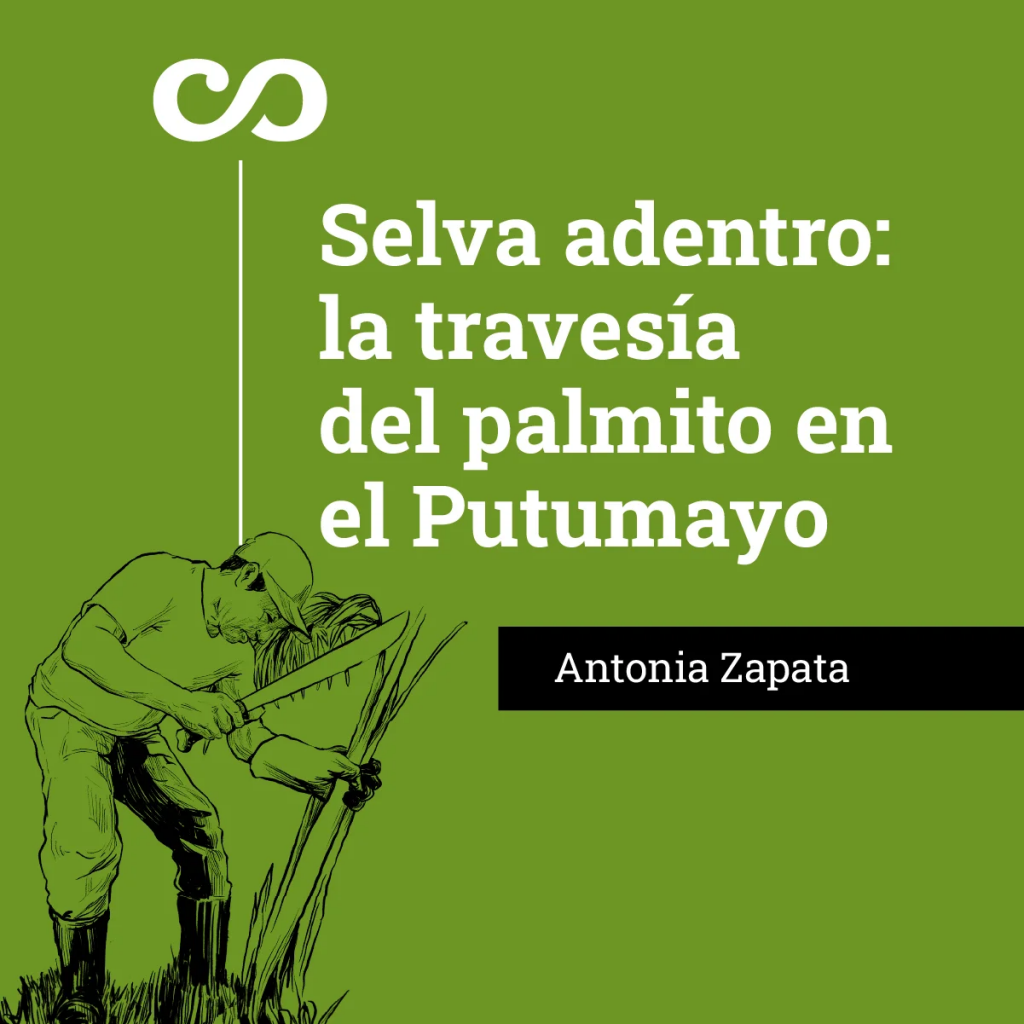
A las seis de la mañana en la selva del bajo Putumayo, el ambiente está saturado por el canto de los pájaros. Entre palmas de asaí, coco y canangucha, hay parches de tierra escarlata. Me encuentro en La Hormiga, el principal centro urbano del municipio del Valle del Guamuez, a media hora del borde fronterizo que separa Colombia de Ecuador. El cielo se torna rosado melocotón mientras sale el sol. El amanecer es suave y pacífico en marzo de 2023. Han pasado diecisiete años desde la desmovilización paramilitar de 2006 que puso fin al dominio que el Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tuvo sobre esta región durante casi diez años. Entre potreros de ganado, matas de plátano, árboles de pimienta y sembrados de maíz, crecen palmas de chontaduro donde una vez creció la coca al servicio de la economía ilegal del narcotráfico. En el interior de sus tallos se esconde el palmito vegetal, alimento que busca hacer frente a los cultivos ilícitos desde hace más de dos décadas.
El palmito es el tallo tierno de múltiples tipos de palmeras. En Putumayo se cosecha de la palma Bactris gasipaes, mejor llamada palma de chontaduro y conocida principalmente por dar ese fruto amarillo anaranjado que se come con miel y sal en el Valle del Cauca, y que su gusto se divide entre amores y odios. Lo que no se sabe tanto es que no es una palma valluna, y que está catalogada como una especie amazónica por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, con una distribución principal «en los departamentos de Caquetá, Guainía, Vaupés, Guaviare, Amazonas y Putumayo, donde en este último tiene la mayor dispersión». La palma se corta cuando tiene aproximadamente dos metros de altura, a los dieciocho meses de edad. Dentro de ella, su corazón es el palmito.
Los alimentos que se cultivan en Putumayo para promover la sustitución de cultivos ilícitos fueron propuestos durante el Plan Colombia, el resultado de un grito de ayuda por parte del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) al Gobierno de Estados Unidos en 1999 para cooperar en la guerra contra las drogas. En tan solo cinco años, la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación y el Desarrollo (USAID) invirtió 57.4 millones de dólares en el departamento. El 92 % de este apoyo (unos 53 millones de dólares) se destinó a «proyectos de desarrollo alternativo», cuyo objetivo fue «aumentar las oportunidades económicas lícitas y sostenibles, para que los campesinos que han caído en la siembra de cultivos ilícitos abandonen voluntariamente esta producción, cuiden, conserven y hagan productivos sus recursos naturales». En otras palabras, se buscó promover empresas locales que aprovecharan la biodiversidad y la disponibilidad de recursos de la zona. Se eligieron productos como el caucho, la pimienta, el plátano, la vainilla, frutas exóticas, hierbas medicinales y, por supuesto, el palmito vegetal.
El Placer es una de las veredas de La Hormiga, en el sur del Putumayo. Durante los años noventa, fue uno de los lugares más violentos del departamento. Pugnas entre el Frente 48 de las FARC y el Bloque Sur de las AUC mantuvieron a la población doblegada e inmersa en la cadena de producción cocalera. El punto más álgido del conflicto se dio el 7 de noviembre de 1999 en la masacre de El Placer: once personas que trataron de escapar de una redada paramilitar en el mercado local fueron asesinadas. Hoy, La Hormiga es el centro de producción de Coopalmito, una cooperativa fundada por sesenta y cinco familias campesinas que cultivan palmito como una alternativa lícita y sostenible a la coca.
Floresmiro Rodríguez es el representante legal de Coopalmito. A las siete de la mañana, está listo para salir a cultivar palmito. Oriundo de Córdoba, municipio del sur de Nariño, lleva cerca de treinta años en tierras putumayenses junto a su esposa Rosario, su hija Andrea y su nieta Lucerito. En su pelo blanco todavía quedan algunos rastros de lo que fue un color gris, vestigios de juventud. Detrás de una mirada serena y un rostro con arrugas prominentes, se adivina la violencia: «Me vine solo —dice amargamente—. Después me vine con mi familia y luego esto aquí se volvió un problema, pero ya nosotros no teníamos para dónde irnos. Nos tocó seguir resistiendo aquí. Es algo difícil, triste al contarlo y al recordarlo».
Floresmiro es un hombre de muchas labores. En las mañanas también trabaja como conductor de la escuela local de El Placer, llevando a los estudiantes de las veredas al colegio. Va vestido con una camiseta institucional blanca de bordes verdes que lleva el escudo de la Institución Educativa Rural José Asunción Silva. Con botas pantaneras de caucho negro y un machete oxidado en su nudosa mano derecha, está listo para su segundo trabajo del día en los cultivos de palmito. De fondo, lo acompañan el canto del arroyo ubicado detrás de su casa y la melodía de los pájaros.
El cultivo más próximo a la casa de Floresmiro está a diez minutos en carro, atravesando una trocha irregular de tierra amarillenta y piedras. No ha llovido mucho en los últimos días y los vehículos pasan dejando remolinos de polvo que dificultan ver y respirar. A Floresmiro lo acompaña Zenaida Burbano, una de las productoras con mayor antigüedad de Coopalmito. «Ella es la que mejor amarra los cogollos», dice Floresmiro orgullosamente. Zenaida es menuda, no mide más de un metro cincuenta, y va vestida con una camiseta de encaje amarillo limón y una pantaloneta blanca. Tiene un tatuaje en su mano izquierda que reza «TE AMO», cerca del pulgar. Los cultivos de palmito son como un segundo hogar para ella: «Llevo once años con Coopalmito, pero mi esposo lleva trabajando el palmito por allá desde el año 2000», dice con su acento cantado, típico del sur del país, mientras observa el conocido paisaje.
Al poco tiempo, llegamos a una pequeña casa de concreto de color mantequilla. Detrás asoman algunos cultivos de plátano, mandarina y maíz para autoconsumo que tiene la familia de José Chapito, productor aliado de Coopalmito. Floresmiro y Zenaida lo saludan sin mucha efusividad. De unos cuarenta años, José tiene la piel curtida por el trabajo bajo el sol y un pequeño bigote negro. A pesar de que el termómetro marca una temperatura de veintisiete grados, José viste un buzo manga larga gris jaspeado bajo una camiseta azul celeste. Ni una sola gota de sudor se asoma a su rostro.
En el lote detrás de su casa, José tiene un par de árboles de pimienta verde en un campo baldío separado con pilotes de madera donde próximamente sembrará maíz. Del lado derecho, las jóvenes palmas de chontaduro crean un bosque de unos tres metros color verde biche. Los palmitos se esconden en el interior de sus tallos. Es un cultivo agroforestal, que crece sin competir por recursos ni afectar la naturaleza local que le rodea.
José recuerda cómo el palmito brilló brevemente en Putumayo con el establecimiento del Plan Colombia. «Vinieron a finales de los noventa y nos dieron una capacitación», dice mientras se abre paso entre los espinosos matojos de chontaduro para empezar a cortar. Hace veinticinco años, a la vez que se sembraban chontaduro, pimienta y más productos, avionetas del ejército asperjaban glifosato por todo el territorio, buscando erradicar la coca, y, de paso, dañando toda alternativa de cultivos. La desmotivación del campesinado fue inmediata, pero algunas cooperativas de producción, como Coopalmito, siguieron buscando formas de salir adelante sin recaer en la coca.
Coopalmito no hubiera funcionado si no existiera quién les comprara el producto a campesinos como Floresmiro, Zenaida y José. Ahí entra en juego la familia Montenegro, dueños y fundadores de Corpocampo, la empresa que actualmente produce más palmitos y asaí a nivel nacional. Fundada en 2003 por Edgar Montenegro, busca que el palmito sea una alternativa de vida para que las familias campesinas del Putumayo salgan de la economía ilegal de la coca y el narcotráfico. «Los Montenegro nos hicieron volver a recuperar el palmito», dice José, machete en mano, listo para dar el primer tajo a la palma para sacar los cogollos.
La palma del chontaduro es espinosa, llena de pequeñas y grandes espadas, como si quisiera defender su preciado corazón. Por esas «agujas», como las llaman los campesinos, José se ve obligado a usar un desgastado guante de cuero para no pincharse mientras corta. El machete silba en el aire y las hojas de la palma se estremecen a cada golpe. Con la velocidad de un samurái, en dos machetazos cae al piso la mitad superior de la palma. Cae recta como si aún estuviera en pie, casi invicta. Su tallo cruje ante la caricia del machete mientras José va pelando sus capas verdes, buscando el corazón.
A medida que la desnuda, las hojas caen y una corteza color café opaco se abre paso entre las capas. José pasa el machete longitudinalmente de arriba hacia abajo del tallo, como pasando un cepillo para tallar madera, pelando cada vez más. De a pocos, se asoma un parche color marfil, la capa externa del palmito. Inserta la punta del machete entre el tallo y la primera capa mientras lo gira. La primera piel externa cede sin poner resistencia y cae al piso, donde descansan las hojas de palma recién cortadas. Con dos machetazos más, José separa un pedazo de unos cincuenta centímetros. El resultado: un tallo blanco, redondo y esponjoso.
José apoya el tallo en una de las capas que acaba de pelar para que no se unte de tierra. Peina el tallo con el machete y usa sus dedos para desprender los últimos dos mantos que protegen el palmito. Ya liberado, lo agarra entre sus dedos índice y pulgar. El resultado es un tubo alargado color crema, flexible y crujiente a la vez. Al morderlo se deshace en pequeños pedazos en la boca. Su sabor es muy sutil, vegetal y con ligeras notas dulces que recuerdan al aroma del pasto recién cortado. Es el palmito más fresco del mundo.
Después del proceso de corte y pelado, el palmito está listo para consumir. Pero hay un problema. Solamente durará fresco un par de días a menos de que se procese para conservarlo. Para evitar que se pudran, los palmitos recolectados por campesinos de Coopalmito no se pelan completamente en campo. Dejan sus dos capas exteriores intactas para almacenarlos en la bodega de la cooperativa en El Placer, una caseta de concreto pintada de blanco, con techo de lata y puertas metálicas verdes. Ahí llegan todos los palmitos cortados por campesinos asociados de Coopalmito. Poder sacar todo el palmito que les piden requiere del esfuerzo de ocho personas, entre hombres y mujeres, cada uno con roles definidos. José es cortero y Zenaida se encarga de amarrar paquetes de palmito. Entre todos los miembros de la asociación llegan a cortar seis mil cogollos en un día. Dependiendo de la finca donde se corten, se sacan en moto con carguero o hasta en mula, en las de más difícil acceso.
Por cada cogollo individual, se les paga en promedio entre cuatrocientos y quinientos pesos. La empresa define el precio cada vez que les compra un cargamento, pero este puede fluctuar dependiendo de la oferta y la demanda. «Esa inestabilidad desmotiva a la gente», se lamenta José. Es un camino difícil competir con la coca, cuyo precio y facilidad de cultivo sigue atrayendo a los campesinos de la región: «Aquí se cultiva el cacao, la sacha inchi, la pimienta, otros se dedican al ganado, a las gallinas, al plátano, la yuca, como también se dedican a cultivar la coca, no nos digamos mentiras», dice Floresmiro con una risa nerviosa. Ante esta desmotivación, y como medida para evitar que los campesinos vuelvan al negocio de la coca, la compañía busca reconocer a quienes siguen concentrando sus esfuerzos en sacar palmito pagándoles un precio más competitivo: «Corpocampo ha recompensado a quienes siguen firmes con el palmito: están pagando el cogollo individual a mil doscientos pesos. Eso motiva a cuidar el cultivo», añade José .
Una vez amarrado en grupos y acopiados en la bodega de Coopalmito, el producto se carga en un camión blanco protegido por una lona negra. Desde El Placer, el palmito emprende su primer viaje hasta la planta procesadora de Corpocampo en Puerto Asís.
En marzo de 2023, la carretera que conecta La Hormiga con Puerto Asís está en muy buen estado. De La Hormiga se sale por una calle estrecha que bordea las desgastadas paredes del cementerio donde probablemente yacen múltiples víctimas de la guerrilla, de los paramilitares, de la fiebre por la coca. A lo largo de los ciento un kilómetros de carretera, se puede ver a un lado el interminable tubo negro del oleoducto San Miguel-Orito de Ecopetrol. Durante el viaje, se pasa por matojos de plátano y potreros que algún día fueron selva. La señal de radio es intermitente, y la estática difumina la emisión de noticias que suena de fondo.
El camino transcurre en medio de un monótono sosiego, interrumpido solamente por una terca vaca atravesada que no se quiere mover. Se pasa por una, dos y tres bases del ejército que obstaculizan la vía con canecas metálicas a ambos lados, para evitar fugas en caso de un atentado. Después de dos horas de camino, una valla de Aguardiente del Putumayo —«Bienvenidos a la tierra de la alegría» — anuncia la llegada a Puerto Asís. Los palmitos han llegado a su lugar de procesamiento, donde los transformarán para venderlos.
La planta de Corpocampo está compuesta por tres edificios pintados del mismo amarillo que la bandera de Colombia. La fachada delantera del edificio central tiene dos mosaicos descoloridos hechos con baldosa blanca promocionando sus productos. Uno de ellos muestra a una mujer morena con una blusa escotada de rayas negras y azules. Sonríe mientras sostiene un frasco de palmitos en su mano. Suenan chicharras e insectos de la selva mientras los cogollos se descargan y se colocan en jaulas metálicas de color negro para empezar su procesamiento.
Una pequeña grúa atada a una cadena eleva la jaula llena con los palmitos recién llegados. Como si estuvieran en un tratamiento de spa, pasan por un circuito hídrico. Se introducen en una bañera metálica donde se les inyecta vapor a noventa grados Celsius durante diez minutos. Después viene el momento del choque térmico que ablanda sus capas exteriores, lo que facilita el proceso de pelado. Entre cálidos vapores, los palmitos salen de su húmedo baño turco para sumergirse en una piscina con agua fría que se desborda, encharcando todo el piso de la planta. Al fondo se oye el repiquetear metálico de los cuchillos en la sala de pelado y corte.
Media docena de mujeres se encargan de pelar los palmitos. Ataviadas con cofias y guantes plásticos de color amarillo, se organizan en cuadrillas a lo largo de tres estaciones en mesas metálicas. Pasan los cuchillos por las dos capas exteriores que protegen el palmito y las desechan en canecas plásticas azules. Después de sus baños y despojados de su caparazón protector, el palmito es blando y flexible, y se mueve a merced de quien lo manipule.
El cuarto donde se cuece la salmuera es pequeño y tibio. Un olor salado impregna el aire, compuesto por sal, ácidos cítrico y ascórbico que se usan para hacer el líquido de conserva, que baja el nivel de pH de los palmitos y evita el crecimiento bacteriano adentro del frasco, lo que les asegura una vida útil de siete años. Ya pelados, los palmitos llegan en canastas plásticas rectangulares de color verde. En la primera estación de este circuito son cortados en múltiples formas y tamaños, dependiendo de la presentación que se requiera: alargados, cortos, en rodajas, en cuadros, para frascos pequeños, para frascos grandes, para latas. Una vez en su forma deseada, los introducen en esos recipientes y los rellenan de salmuera tibia. Montados en una cinta transportadora, los frascos parecen maletas saliendo de la sección de carga en un aeropuerto. La salmuera se remueve temblorosa en su interior mientras se mueven y entran en un túnel de desinfección que inyecta aire caliente para matar cualquier microorganismo que pueda interferir con el producto terminado. Pasada una hora, salen del túnel, limpios, antisépticos, listos para que el frasco se cierre a mano.
Ha terminado el proceso de producción que comenzaron Floresmiro, José y Zenaida en los cultivos de chontaduro. Los palmitos, en latas y frascos, están listos para ser distribuidos en Carulla, Éxito, Jumbo y también en supermercados internacionales. Por fuera de Colombia, los palmitos cultivados en Putumayo se venden en cantidades industriales. Viajan a lugares tan lejanos como Francia, Estados Unidos e incluso hasta Líbano. En 2021, las cifras de exportación se acercaron a los ochocientos mil dólares.
Pero en el departamento no es un alimento popular. En Putumayo «lo que más se come es el sancocho de gallina», dice Floresmiro. Él, de todas formas, le tiene fe al palmito: «Le solicitábamos al gobernador que ojalá lo incluyera en la alimentación de los niños en los restaurantes escolares, entonces ellos dijeron que lo iban a estudiar».
Braian Bolívar, representante de Corpocampo ONG, la división social de Corpocampo, dice amargamente: «El palmito no es primera necesidad». La coca aún domina el mercado: «Aquí es obligado sembrar. No es una opción… Si te quedas sin sembrar, te multan o te matan», concluye. La coca se ha normalizado como medio de subsistencia, más allá de las amenazas de los grupos que controlan las rutas del narcotráfico. Es plata rápida y en efectivo. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el departamento contaba con doscientas treinta mil hectáreas de cultivos ilícitos para 2022, un área ocho veces más grande que Bogotá.
A las cinco de la tarde, el producto que nació del sueño de sustituir a la coca está listo para partir a sus múltiples destinos de consumo. Empacados con cuidado en canastas plásticas, los frascos y las latas son cargados por trabajadoras de Corpocampo en un camión blanco con el logo de la empresa. Con un rugido se enciende el motor que transportará los palmitos en un viaje de setecientos cinco kilómetros hasta Bogotá, donde serán repartidos a restaurantes, supermercados y exportadoras. Están listos para ser disfrutados por un público que no siempre sabe de dónde viene la comida que consume y el papel que puede jugar en territorio, como el de ayudar a combatir la economía ilegal del narcotráfico.
